
“Ahora os voy a declarar un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible ha de vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: La muerte ha sido destruida por la victoria”.
Con estas magníficas palabras, san Pablo (1 Cor 15, 51-54) anuncia a las gentes la buena nueva de la resurrección de la carne. Nuestra ilustración representa a piadosas mujeres velando un cadáver en una pequeña aldea de la España católica. Están consternadas por el dolor de la separación. Pero en su sufrimiento no hay desesperación, ni acidez, ni rebeldía. Una atmósfera de serena conformidad, suave resignación y oración recogida domina el ambiente. Se trata de un verdadero hogar cristiano; y en todos los rincones del universo, donde quiera que haya un hogar cristiano rico o pobre, herido por la muerte, la atmósfera será siempre esta. Los verdaderos hijos de la Iglesia, en efecto, creen en la resurrección de la carne y saben que por la Redención del género humano “la muerte ha sido destruida por la victoria”. Frente a la muerte, dos actitudes extremas El espíritu del mundo no comprende estas cosas, y por eso adopta con relación a la muerte actitudes completamente diferentes de la que es propia del genuino católico. En la raíz de todo, el temor, un temor de pánico, que en vista de la sepultura convulsiona todo el ser, perturba toda lucidez, destruye toda valentía. Las miserias grandes y pequeñas que este terror ocasiona son casi incontables: el recelo de acudir al médico, y allí recibir un diagnóstico amenazador; el miedo de hacer testamento; el horror de presenciar la agonía de alguien; el desagrado profundo de participar de funerales, de usar luto, y hasta de dar pésames; son fenómenos nerviosos confesados o inconfesados, y tan generalizados que sería superfluo insistir sobre ellos.
Otro aspecto del terror a la muerte está presente en los cuidados exagerados con la salud, en el miedo al envejecimiento, en la propensión de cada uno a desestimar su propia edad. Y así se va llegando hasta el momento ineludible. Cuando al fin los dedos de la muerte posan sobre alguien, y lo llevan sin disimulo hacia el gran y último viaje, estas miserias se acentúan aún más. Cuántas veces el enfermo —contando con la complicidad de médicos y amigos— intenta engañarse hasta el final sobre la gravedad de su propia condición. Cuando no hay más remedio que reconocer que los instantes supremos han llegado, el enfermo no tiene el valor de mirar hacia adelante, al ocaso que lo va envolviendo, a la oscuridad que se aproxima y prefiere volverse hacia el pasado: son las despedidas interminables, las reminiscencias, los últimos regalos, etc. Hasta que el desenlace final sobreviene, arrastrando todo en su vorágine. El hecho está consumado, la muerte irrumpió en el hogar, ahora le corresponde a los vivos tomar una actitud frente a ella. Los que tenían un sincero afecto por el difunto desfallecen, se agitan, se rebelan. Son los llantos trágicos, los gritos lancinantes, las postraciones profundas y sin remedio. Otros, al contrario, huyen despavoridos, procurando olvidar al muerto para huir del recuerdo que la muerte trae. Son los espíritus que se pierden intencionalmente en los pormenores sociales de los funerales y del luto, que abrevian tanto cuanto sea posible la presencia del cadáver en casa, que “simplifican” de todos los modos las honras fúnebres, para que pasen rápidas y sin dejar vestigio. Entre estas dos actitudes extremas, ¡qué diferente es la posición del católico!
La Iglesia justifica nuestro dolor y a él se asocia La Iglesia nos enseña que la muerte es un castigo impuesto por Dios a los hombres, a consecuencia del pecado original. Es propio del castigo producir aflicción y dolor. Como Dios es infinitamente sabio y poderoso, y hace con perfección todas sus obras, este castigo instituido por Él ha de ser necesariamente capaz de producir mucha aflicción y mucho dolor. Fue de esto ejemplo supremo la muerte voluntaria de nuestro Salvador — sumamente aflictiva, inefablemente dolorosa. Los instintos humanos retroceden frente a la aflicción y al dolor, y es natural que se aterroricen frente a la muerte.
Muchos santos murieron inundados de consolaciones sobrenaturales, aceptando la muerte con más placer del que otros aceptan honras o riquezas. Son verdaderos milagros de la gracia, en que la unción sobrenatural es tan intensa que, por así decir, suspende los estertores de la naturaleza. El común de los hombres no está en ese caso, pues mueren con miedo y con dolor. Si la muerte hace sufrir, es legítimo que participen del dolor los que aman al finado, y la Iglesia siempre aprobó las costumbres sociales tendientes a rodear la muerte con las manifestaciones exteriores del dolor. Por eso la liturgia para los difuntos asume todas las señales de la tristeza. Siendo Ella la maestra y la propia fuente de la inmortalidad, no desdeña participar de nuestras lágrimas y revestirse de nuestro luto. Los paramentos del sacerdote son negros, negro es el tejido sobre el cual se dan las absoluciones, y la música de la liturgia de los difuntos canta con poderosa fuerza de expresión el dolor de los hombres frente a la muerte. Los textos litúrgicos suenan en unísono con nuestros gemidos. Como maestra, la Iglesia justifica nuestro dolor; como madre, a él se asocia. Por eso también incita a que la caridad de los fieles se manifieste generosamente a propósito de la muerte.
Tradicionales costumbres luctuosas
Velar los cadáveres, participar de los funerales, visitar a las familias enlutadas, comparecer a la misa en sufragio por el alma del difunto… son actos que muy frecuentemente se practican hoy con un espíritu absolutamente mundano y naturalista. No deben ser abolidos estos actos, que en sí mismos son excelentes y rigurosamente coherentes con lo que la Iglesia enseña a respecto de la muerte. Lo que debe ser abolido es ese espíritu naturalista y mundano. En los siglos de civilización cristiana, las costumbres sociales, lentamente constituidas bajo el soplo del espíritu católico, fueron dando forma y expresión a todas estas ideas. De ahí el luto, que los pueblos occidentales usan con el color negro, al juzgar que este color sirve para expresar el dolor, y de hecho eso tiene algún fundamento. Pero, se puede preguntar, ¿será necesario “reglamentar el luto”, de modo que las costumbres impongan un plazo determinado y determinada forma de luto para los viudos, padres, hijos y demás parientes? ¿No sería mucho más expresivo dejar la duración del luto confiada al sentimiento de cada uno? En los siglos de civilización cristiana, el consenso general juzgó de otro modo y con razón. Porque, si vivimos en sociedad, debemos explicaciones de nuestros actos al próximo, y es justo que expresemos a los demás el pesar que legítimamente sentimos por su muerte. Si no manifestamos este pesar, dejamos trasparecer una indiferencia que redundaría en desdoro para nosotros o para el difunto.
Por un tácito y general consenso, es bueno que se fije un plazo mínimo para el duelo. Siempre tendrá algo de arbitrario, pero debe ser tal que después de este periodo nadie tenga miedo de dejarlo sin faltar a la decencia. Claro está que las costumbres imponían un plazo mínimo, pero no censuraban a quien quisiera llevar el luto más allá de ese plazo. En cualquier caso, la compostura que el cristiano debe mantener en toda su conducta estaba resguardada. Según nuestras costumbres tradicionales, los funerales no se revestían apenas de señales de dolor, sino también de pompa. El más pobre de los entierros tenía siempre algo de grandioso, hasta en su propia sencillez. Nada más razonable, pues un hombre vale mucho, por menos que lo haga en la escala social. Criatura de Dios — más aún, hijo de Dios por el bautismo — él fue creado para la gloria inmortal. Justo es que esta fundamental dignidad del hombre, encubierta tantas veces por las vicisitudes de la vida, sea resaltada en el momento de la muerte, es decir, en el momento en que todos, grandes y pequeños, pierden todo cuanto poseen, y quedan reducidos a la mera condición esencial e inalienable de hombres y de hijos de la Iglesia.
Siendo la muerte un castigo de Dios, participa de algún modo de la majestad del propio Dios, está puesta en los umbrales de la eternidad. Tales umbrales son tan inmensos, que en vista de ellos todo cuanto es grandeza humana queda reducido a polvo. ¿Hay algo más majestuoso que la muerte? ¿Y algo más digno de ser destacado con pompa?
Manifestar dolor, pero con resignación y esperanza
En el siglo XIX, todo impregnado de romanticismo, parecía que había alguna complacencia con el dolor. Por eso, sin mayor dificultad se mantuvieron las costumbres cristianas referentes a la muerte y a los funerales. En muchos sentidos, hasta se exageraba. En la literatura, en la música, en el arte, en el modo de vivir del siglo XIX, el dolor se expresó muchas veces con una nota de desgarradora tragedia, desesperación, rebeldía, que desentona de las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia aprobó siempre que se llorase la muerte, pero como una separación temporal que terminaría con un feliz reencuentro en la bienaventuranza eterna.
Era un dolor sentido, sí, pero lleno de esperanza, consolación, resignación, pues una cosa es una separación temporal, otra una separación definitiva. En el siglo XIX, un siglo sin fe, se veían las sombras de la muerte, pero no se querían ver más allá de esas sombras los destellos de la resurrección y del cielo. De ahí la nota de tragedia y desesperación en materia funeraria, tan frecuente entonces. Nadie consigue encarar detenidamente la muerte por mucho tiempo cuando no tiene fe. Fue lo que sucedió a los hombres. Perdida la fe en el siglo XIX, en el siglo XX comenzaron a desviar el rostro de la muerte. De ahí una tendencia a restringir la solemnidad, alejándola de todo lo que concierne a la muerte. Tristes costumbres modernas para olvidar la tristeza
Otrora los cadáveres eran velados en casa por veinticuatro horas; hoy a veces no se completan doce. Otrora se revestía de paños negros toda la sala en que el cadáver quedaba expuesto; hoy esta costumbre tiende a desaparecer, y muchas familias prefieren no hacer en casa la exposición del cuerpo. Otrora el dolor tenía la libertad de manifestarse en la cámara ardiente, dentro de los límites de la dignidad y de la compostura; hoy es de buen gusto ahogar en público, tanto cuanto posible, la manifestación de los sentimientos, y de encerrarse en el cuarto los que desean llorar. Otrora se enviaban flores, costumbre que llegó hasta cierta exageración; hoy se tiende a abolir este modo de testimoniar nostalgias. Otrora se iba al entierro con traje de solemnidad, que para los hombres era el frac; hoy sirve cualquier traje común. Otrora los carros funerarios eran jalados a caballo, costumbre que se conservó por muchos años después de la introducción del automóvil en la vida civil; más tarde el uso del automóvil se volvió exclusivo, y la forma de este fue evolucionando hasta tomar el aspecto de un repartidor de mercadería. Otrora el luto era largo y muy visible; hoy es rápido y reducido. El punto extremo de esta transformación fue alcanzado en un país —al menos en algunas regiones— en que los cadáveres son pintados como si estuvieran vivos, arreglados como para una fiesta y sentados en actitud normal en el living de la casa. Se reúnen los amigos, alguien ejecuta algunas músicas suaves, después van todos a un lindo jardín que sirve de cementerio. El muerto, envuelto en un paño de color verde, risueñamente verde, baja a la tumba… cuando no es cremado. Y está terminado el funeral. Del luto, ni se hable. * * * ¿Por qué hicimos esta larga digresión sobre la muerte? Porque, en cierto sentido, lo que hay de más importante en la vida es la muerte. Mientras los hombres no tengan una actitud recta, equilibrada y cristiana frente a la muerte, no serán capaces de tener una actitud recta, cristiana y equilibrada frente a la vida.
|
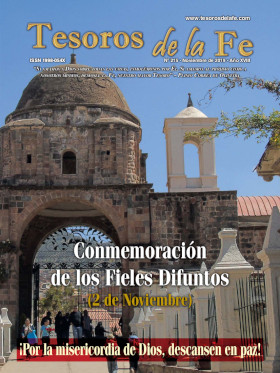
Conmemoración de los Fieles Difuntos(2 de Noviembre) ¡Por la misericordia de Dios, descansen en paz! |

|
Pedro niega a Jesús Por temor de que lo condenaran a la misma pena que a su Maestro, lo negó Pedro tres veces en casa de Caifás, asegurando que ni siquiera le conocía... |

|
Cremación: indicio de la actual descristianización Georges D. se había jubilado, gozaba de una buena pensión y poseía una atrayente cultura. Buen observador, su acuidad penetraba la realidad de los acontecimientos, la degustaba, y, al narrarla, integraba a sus interlocutores en la escena descrita. Quien lo oía tenía la impresión de haber participado en el evento narrado... |

|
El Anuncio a san José El Evangelio de san Mateo comienza con la génesis de Nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David y de Abraham, siguiendo la costumbre judía de presentar el linaje paterno... |

|
Las apariciones de la Virgen en Tre Fontane El 12 de abril de 1947, y luego tres veces más en el mes de mayo siguiente, la Santísima Virgen se apareció al conductor de tranvías Bruno Cornacchiola en la zona de Tre Fontane, en Roma, cerca del lugar del martirio de san Pablo... |

|
El cuarto mandamiento Tanto los padres como los hijos tienen necesidad de examinar regularmente su fidelidad al cuarto mandamiento de Dios... |
Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino